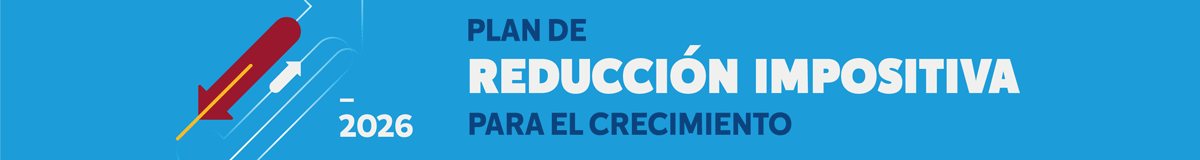Elecciones sin debate: qué revela la ciencia sobre la polarización política del país
PROVINCIA31/10/2025 Diario Tres
Diario Tres
Mientras las élites políticas parecen alimentar la división, la ciencia del comportamiento busca entender cómo recuperar la conversación democrática. Una investigación de la UNC estudia cómo generar formas de involucramiento político y explora herramientas didácticas para que los jóvenes se eduquen en la argumentación y la deliberación. [30.10.2025]
Redacción UNCIENCIA
[email protected]
La reciente campaña electoral en Argentina para las elecciones legislativas de 2025 transcurrió sin que los candidatos debatieran públicamente: un signo más de la ruptura del diálogo político. En ese marco, las ciencias del comportamiento emergen como una herramienta para diagnosticar un fenómeno más profundo: la polarización extrema (la “grieta”), la incivilidad de los políticos y su impacto en la ciudadanía.
“Nos encontramos en un contexto que muestra una gran insatisfacción con la democracia, mucha desconfianza en las instituciones y en los actores tradicionales de la política, así como una creciente fragmentación social”, asegura Daniela Alonso, investigadora del equipo de Psicología Política del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi de la UNC y el Conicet).
Y asegura que otro problema es que “quedan pocos consensos sociales sobre los que trabajar”. Dentro de su línea de investigación han analizado cómo la calidad del debate público y la participación ciudadana están siendo socavadas por las élites que, lejos de mediar, “fomentan activamente la polarización, instrumentalizando la división”.
A fines de septiembre, Alonso estuvo a cargo de la conferencia de cierre de la XX Reunión Nacional y el IX Encuentro Internacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (ver recuadro del final). Según la especialista, sin debate ni intercambio, la fragmentación social se consolida y la democracia pierde su resiliencia.
Incivilidad de las élites políticas
En estudios anteriores, Alonso había determinado que las personas activamente involucradas en la política tienen comportamientos más democráticos, mayor tolerancia y menor nivel de autoritarismo.
Ese diagnóstico habilitaba inferir que el fortalecimiento de los procesos democráticos podía ser promovido a través de la participación. Sin embargo, en los últimos años un fenómeno vino a poner en duda esa hipótesis: la “incivilidad de las élites políticas”.
Este concepto de la ciencia política describe cómo las personas referentes que lideran los distintos sectores convocan a un tipo de involucramiento bajo una lógica polarizante, deshumanizando al adversario, estimulando la fragmentación e incluso operando con cierto nivel de violencia, todo en el marco de una dinámica alejada de una intervención constructiva para la sociedad.
La investigadora explica que en otras épocas el rol de las élites y las campañas era pensar la política para convencer al electorado desde distintos lugares. “Hoy, sin embargo, las encontramos fomentando activamente la polarización, instrumentalizando la división”, remarca.
La importancia del debate ciudadano
Alonso está trabajando en una nueva línea de investigación para entender cómo las personas evalúan y producen argumentos con contenido político, y cómo los procesos de deliberación habilitan, o no, la construcción de consensos.
“Cuando producimos argumentos para sostener nuestras posiciones, en general arrancamos por los más sencillos. Pero cuando debemos confrontarlos contra los argumentos de quien piensa distinto, nos vemos obligados a construir mejores argumentos. Esa es la idea por la cual se supone que la deliberación tiene el potencial para mejorar la calidad de las decisiones democráticas”, explica la investigadora.
En esa línea, Alonso explica que el fin último de su trabajo es pensar cómo generar mejores debates y formas de involucramiento político.
El principal problema que Alonso detectó hasta ahora radica en el desinterés de personas con posturas extremas en intercambiar ideas con interlocutores ubicados en la vereda opuesta.
“Las personas ya no quieren sentarse a deliberar con quienes piensan distinto”, dice. Ese fue un obstáculo insalvable que debió afrontar en una experiencia donde convocó a jóvenes de extrema derecha a debatir sobre planes sociales y políticas relativas a la extracción del litio.
Los datos de este experimento todavía se encuentran en análisis. Sin embargo, una primera aproximación le permitió advertir que el proceso de deliberación e intercambio sí tiene algún efecto sobre la revisión de las propias ideas.
Educar a las futuras generaciones
Con el objetivo de contribuir a que la sociedad se eduque en esta capacidad de argumentar, el equipo de Alonso está desarrollando un instrumento que puede ser utilizado en un contexto educativo en materias de la currícula enfocadas en la formación y socialización política.
“La idea es que las y los jóvenes vivencien una experiencia real de deliberación”, señala la investigadora y enumera la reglas que debería cumplir ese intercambio: las posiciones, ideas y propuestas deben fundamentarse; los intercambios deben ser respetuosos e igualitarios; y el objetivo es alcanzar una decisión de consenso, con la que acuerden todas las personas.
“Alcanzar el consenso es relevante, porque las reglas de decisión de mayoría tienden a estimular la polarización y favorecen otro tipo de prácticas, como el ‘lobby’, donde se busca que más voten como yo”, aclara.
La hipótesis de trasfondo es que este tipo de actividades puede conllevar efectos positivos en la incorporación de competencias cívicas y motivar a involucrarse activamente en el campo político.
Por qué cuesta tanto cambiar de opinión
Uno de las experiencias que marcó un punto de inflexión en la línea de trabajo de Alonso fue un estudio realizado entre 2019 y 2020 sobre la legalización del aborto. “Observamos que al evaluar los argumentos en favor y en contra, tanto quienes lo apoyaban como quienes lo repudiaban estaban igualmente sesgados”, revela Alonso.
Los sesgos en el procesamiento de la información han sido objeto de estudio desde la década del ‘40. Cumplen una función adaptativa: como las personas no tienen la capacidad de analizar objetivamente toda la información disponible, los sesgos ayudan a simplificarla.
La literatura sugiere que también tienen otra función: proteger “mis creencias” y “mi identidad”, la idea de lo que yo soy y de lo que es mi grupo de pertenencia. Eso explica por qué cada persona suele descartar los argumentos que contradicen sus posturas y aferrarse a los que la ratifican.
Para Alonso, un dato interesante que surgió de sus estudios fue que las personas con posiciones “contradictorias” con su identificación ideológica –es decir, personas de derecha a favor del aborto, o de izquierda en contra de la interrupción del embarazo– eran menos sesgadas. Para ella, esa “integración” o “complejidad” en las posiciones ideológicas puede ser un aspecto relevante a trabajar.